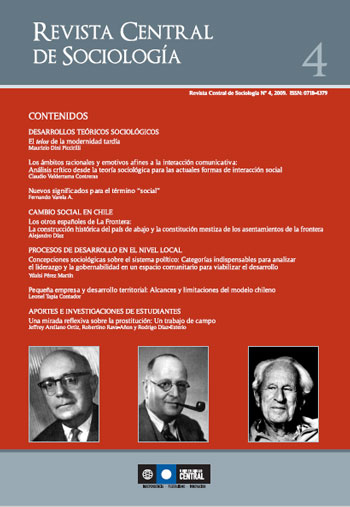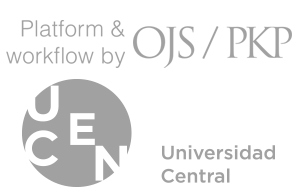Los otros españoles de la frontera:
La construcción histórica del país de abajo y la constitución mestiza de los asentamientos de la frontera
Palavras-chave:
Mestizaje, Frontera, IdentidadResumo
Este artículo pretende explorar y proponer a manera de hipótesis que en los sistemas sociales españoles en Chile, diversos y heterogéneos, se habrían constituido componentes de capital cultural y social, como expresión de múltiples cruzamientos culturales, apropiaciones y adaptaciones sinérgicas y dialécticas que bajo la nomenclatura de modos pretéritos de constitución medieval de ciudades, pueblos y villorrios solariegos, establecieron los basamentos de una cultura mestiza, que reconstruye constantemente sus adaptaciones a la territorialidad cambiante de las variables fisonomías geográficas de los reinos de España y que configuran los telones de fondo del pasado imaginario para llegar a constituirse en las nuevas territorialidades de las ultimas fronteras del Chile del finisterrae. Esos modos psicosociales, adaptativos y creadores de asociatividad villana, que en la España del siglo XVI y XVII constituirían modos transculturales de concebir y entender el mundo, en disputa permanente por parte de las cosmovisiones cristianas, andaluz mozárabe y morisca musulmana. Estos modos de producir y reproducir la cotidianeidad, se asentarían en la expresión variopinta de los campos culturales de los primeros contingentes de aventureros conquistadores. Planteada esta hipótesis, se señala que en la frontera meridional de la conquista, en el sur de Chile, este campo cultural originalmente diádico, peninsular e indígena, y que se mestiza por periodos sucesivos en los espacios dominantes de la conquista española, es obligado por la fuerza de la guerra y confrontación a desarrollar un territorio de frontera, que se constituye también en un territorio de confrontaciones negociadas, después de la derrota militar de los españoles. El hambre y la trashumancia de ese territorio, unido a la extrema precariedad de los modos de subsistencia, habría establecido una cultura comunitaria que se constituye de manera central recurriendo a la cultura ancestral del pueblo reche-mapuche, que en sucesivos procesos de transculturación, asentaron una identidad construida en los modos de hacer comunitarios, que establece vinculaciones comunicativas también diádicas hacia lo natural indígena y hacia lo español devenido pueblo solariego mestizo. En definitiva, no uno sino dos otros, obligados a convivir en la subsistencia de la frontera turbulenta del siglo XVI. Habría emergido un autodenominado “país de abajo”, en contraposición y en resistencia al “país de arriba”, encomendero hacendal y dominante y monopolista de las tierras del valle central.